Amigo lector:
Esta semana que termina ha supuesto la vuelta efectiva de los alumnos a las aulas. No me ha ido mal, a pesar del calor húmedo y agobiante de este septiembre anómalo (esta mañana en la playa después de nadar -el sol que despuntaba sobre la cúpula del viejo balneario anaranjeaba mis manos, e iluminaba el fondo marino, y mi alma se estremecía pensando en los nadadores de combate de Constantinopla-, un habitual me ha dicho que los temporales de este invierno han retrasado tres meses el buen tiempo); con los alumnos de francés de bachillerato sigo actuando como demiurgo para la preparación de la prueba pseudoexterna Bachibac (el apáñatelas como puedas, el vosotros los profesores seréis también los examinadores, y otros principios de excelencia educativa), y con los de latín de 4º de ESO he empezado con buen pie, a ver cómo sigo.
Cuando se es consciente de la certeza de la no muy lejana muerte de un animal de compañía, a pesar de la aparente normalidad del presente, quizás lo más duro es vérselas con ese sentimiento de impotencia. Fue premonitorio el viaje en taxi a la clínica para la última revisión -yo ya había notado la aparición de bultos signo de tumores malignos o benignos en el vientre más abajo de la zona donde la operaron en febrero pasado- , durante el cual el taxista me dijo que a veces había tenido servicios de madrugada en los que llevaba a urgencias veterinarias a perros en estado calamitoso con sus dueños, y cómo le impresionaba ver como éstos acumulaban sus últimas fuerzas para mirar a sus dueños. La veterinaria me dijo que los tumores podrían muy bien ser malignos como la otra vez, pero, que en esta ocasión, por la zona, que implicaría una cirugía muy invasiva y extensa, y por la edad de la perra -ya a punto de cumplir 15 años-, ya que ellos plantean ese tipo de operaciones para individuos menores de 12 años, sin dar ninguna seguridad de que no surjan nuevos tumores o metástasis, desaconsejaba una nueva intervención. Es cierto que ya fue dura la otra operación, y la perra tardó en volver a ser ella misma. Me aconsejó observarla estos meses -"yo sé que tú la tienes mirada; muchos dueños se despreocupan"-, hacerle una ecografía en diciembre, y ver cómo pasaba el invierno.
Bueno, así estoy, observándola. Ella sigue con su rollo de "perra feliz": come, ladra, le gusta pasear, sigue dedicándote largas miradas. Se aferra a la vida, a pesar de que debe sentir algún tipo de dolor crónico, como, por otra parte, cualquier individuo mayor. Aferrarse a la vida, a su esencia que es su existencia, como decía Heidegger, y yo aquí, como testigo inerme de la muerte que acecha, y que vencerá a la postre, como es, ha sido, y será, y más aún desde que cedo a la tentación de personificarla. A pesar de la ineluctabilidad de la situación, no dejo de sentir un difuso rencor por tener que mezclar la tristeza, y la alarma con los ratos de alegría que aún puedo pasar con ella.
Vale.
Imagen: Richard Kalvar



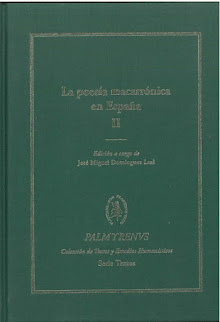
























.jpg)



















1 comentario:
Desafortunadamente todos los seres pasamos como estrellas fugaces. Somos un breve destello en lo inmenso del universo.
Disfruta todos esos momentos que te regala la Quequi y todos los que te rodean porque son esos recuerdos los que te hacen feliz.
Un abrazo, amigo
Publicar un comentario