En este prolongado verano que estamos viviendo, me sigue siendo posible ir de mañana temprano (aunque ya sólo el fin de semana) a nadar a la playa. La pequeña playa de la Caleta se llena pronto de gente, así que llego sobre las 9 y media de la mañana (a estas alturas de octubre voy una hora más tarde, pues aunque la temperatura del agua sea la misma, la temperatura ambiente sí ha descendido), y nado una hora, crawl y espalda. Los días que sopla levante el agua está más fría, pero más cristalina; en la misma orilla se agolpan, miedosos, bancos de peces semitransparentes, que me abren paso como a un Moises semidesnudo. Mientras nado con mis gafas especiales observo el fondo marino, sobre el que se desplazan fugazmente mojarras y otros pescados de roca, al tiempo que me sobresalta levemente alguna negra sombra que se desliza a velocidad sorprendente. Esa soledad, que el agua en mis oídos abomba, queda marcada por el rítmico recuento de las brazadas, que deja verdaderamente en blanco mi mente. Mis pectorales se ensanchan, mis dorsales se despliegan como alas en cautiverio bajo la piel, y se endurece la parte superior de mis brazos, mientras mis piernas van a un poco a su aire. Imagino que para los peces nadar debe ser una sensación única, unísona, transmitida a través de su columna vertebral.
La playa, antigua embocadura angosta de un canal navegable colmado con el paso de los siglos, escupe de cuando en cuando, al rebufo de sus mareas, un rosario de piedras y algas, otros tantas señales de misterios inanes para la vana percepción de los veraneantes, y parece acumular fuerzas para un infinito repliegue.
Extraño en este mundo de ecos apagados, estas salsas lacunas lucrecianas, que me obliga a sacar la cabeza para respirar el aire, necesario peaje, que me permite prolongar la contemplación y comunión con esta realidad, mientras ruego al padre Oceáno que me permita salir con bien de sus aguas.
Imagen: Duncan Grant



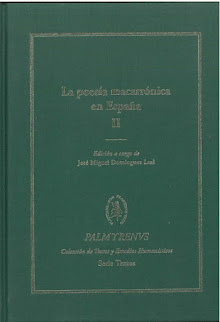
















.jpg)







..png)
.jpg)




















No hay comentarios:
Publicar un comentario