Llegamos a Milán bajo la lluvia. Los perros antidroga husmeaban nerviosos, y la densa atmósfera de la lluvia se esparcía por el aeropuerto, y le daba a aquella tarde un toque melancólico que se condensaba en los rótulos de la ciudad a la que nos aproximaba el autobús lanzadera. Bajamos de éste frente a la estación de tren, y se precipitaron sobre nosotros una legión de sonrientes vendedores de paraguas, que nos miraban como si fuéramos naúfragos sedientos. En la estación de colosalismo mussoliniano, preguntando por el hotel, malas caras y respuestas hoscas, a medias, faros de lo arduo. Al día siguiente nos demoramos recorriendo las amplias avenidas comerciales milanesas, sus bellos jardines otoñales incrustados en el intenso y ruidoso fárrago automobilístico, y la galería cercana al Duomo, bóvedas de una riqueza y lujo de efecto tantálico para los modestos turistas que somos. Hacía por otra parte un extraño efecto ver a militares controlando la entrada en la gran catedral milanesa, hito de oscuridad esplendente en su interior, grave contraste con su exterior luminoso, y de aérea gracilidad en las figuras casi etéreas que rematan sus pináculos, que parecen querer cosquillear el sol que los baña.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)























































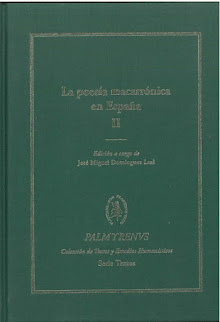











.jpg)

































No hay comentarios:
Publicar un comentario