Me invitaron ayer a ver el piso que se acaban de comprar unos amigos. Es muy grande y da a la bahía, aunque necesita algunas reformas. Mientras comentaban los cambios que pensaban hacer, observé el aspecto de las habitaciones, que parecían haber sido abandonadas precipitadamente: había algunas bolsas de plástico con ropa y otros enseres, así como libros y revistas desperdigadas, alguna babucha desemparejada, unas gruesas gafas de miope en la cocina e incluso una muleta apoyada en uno de los huecos del salón. Lo cierto es que se me van los ojos detrás de los libros, y éstos parecían de los que pudieran encontrarse en un hogar medio español de los años 60 y 70, y que son carne de mercadillo en la actualidad. Esto, junto con el suelo de parquet, delataba la edad de la vivienda.
Podría parecer criticable dejar cosas abandonadas en la casa que uno desocupa, aunque hay que pasar por la experiencia para entenderlo. Hace unos años nos hicimos con una casa nueva para nuestra madre, y ésta dejó la que había sido la casa familiar durante mucho tiempo. A cada hermano le tocó apechugar con lo suyo y sus recuerdos. A pesar, pues, de un gran número de viajes de ida y vuelta, en el piso quedaron algunos objetos arrinconados, que nos resistíamos misteriosamente a tirar simplemente a la basura. Sentía que estos enseres, en su nimiedad, eran parte inherente de la casa, como si tuvieran su propia vida interior, y que debían correr su misma suerte. Ya partía el corazón verlos fuera de su lugar habitual como para condenarlos encima al contenedor. Se les habían adherido a estas cosas insignificantes algo así como las capas de una cebolla hecha de tiempo y memoria dispersa, cual último asidero de un pasado perdido para siempre, y que, uno, empero, se resistía a abandonar. Ciertamente, es una triste condena de esta vida tener que abandonar espacios en los que se ha condensado la memoria de tu existencia y cuya sola frecuentación suscitaba recuerdos recónditos. Sólo queda el alivio de reencontrar estos lugares reiteradamente en los sueños.

LA CASA DEL PADRE
Rinde la casa paterna sus secretos postreros,
la mudanza pasó: eventrados quedan sus huecos.
Desvencijados recuerdos, caleidoscopio del tiempo,
yacen por el suelo, sin dignidad ni concierto.
Al recobrar algunos parecen marchitos y ajenos,
flores de invernadero, fuera de su contexto.
Otras fotos y cartas a tirar no me atrevo,
aunque nostalgia me traigan de un pasado imperfecto.
Es otra puerta que se cerrará en mi vida. Remedo
perogrulladas. Papá, sólo vale guardar tu recuerdo.


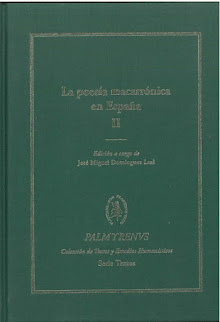

























.jpg)



















4 comentarios:
José Miguel:
Qué bien has descrito esa sensación de "desangelamiento" de algunas casas donde quedan ... algunas cosas de los que vivieron en ella... y esa otra de mudarse y dejar la casa del padre. Sólo de pensar en levantar la casa de mi madre me muero. Sé que no podré. Las mudanzas serán poéticas pero son devastadoras. Un abrazo, me han gustado los 2 textos mucho, no sé cuál más. Quizás el segundo, por la desolación y mi identificacón.
Muchas gracias, Aurora. Son, verdaderamente, experiencias muy duras, pues te colocan, por un lado, ante tu propia transitoriedad, y por otra, ante la fugacidad de lo que más amas. Resta la esperanza de creer en lo que ha sobrevivido en lo invisible a nosotros. Un abrazo desde Cádiz.
A mí también me cuesta mucho deshacerme de las cosas, precioso texto, lleno de melancolía y recuerdos.
Saludos
Muchas gracias por tus palabras, Felisa, y bienvenida.
Publicar un comentario