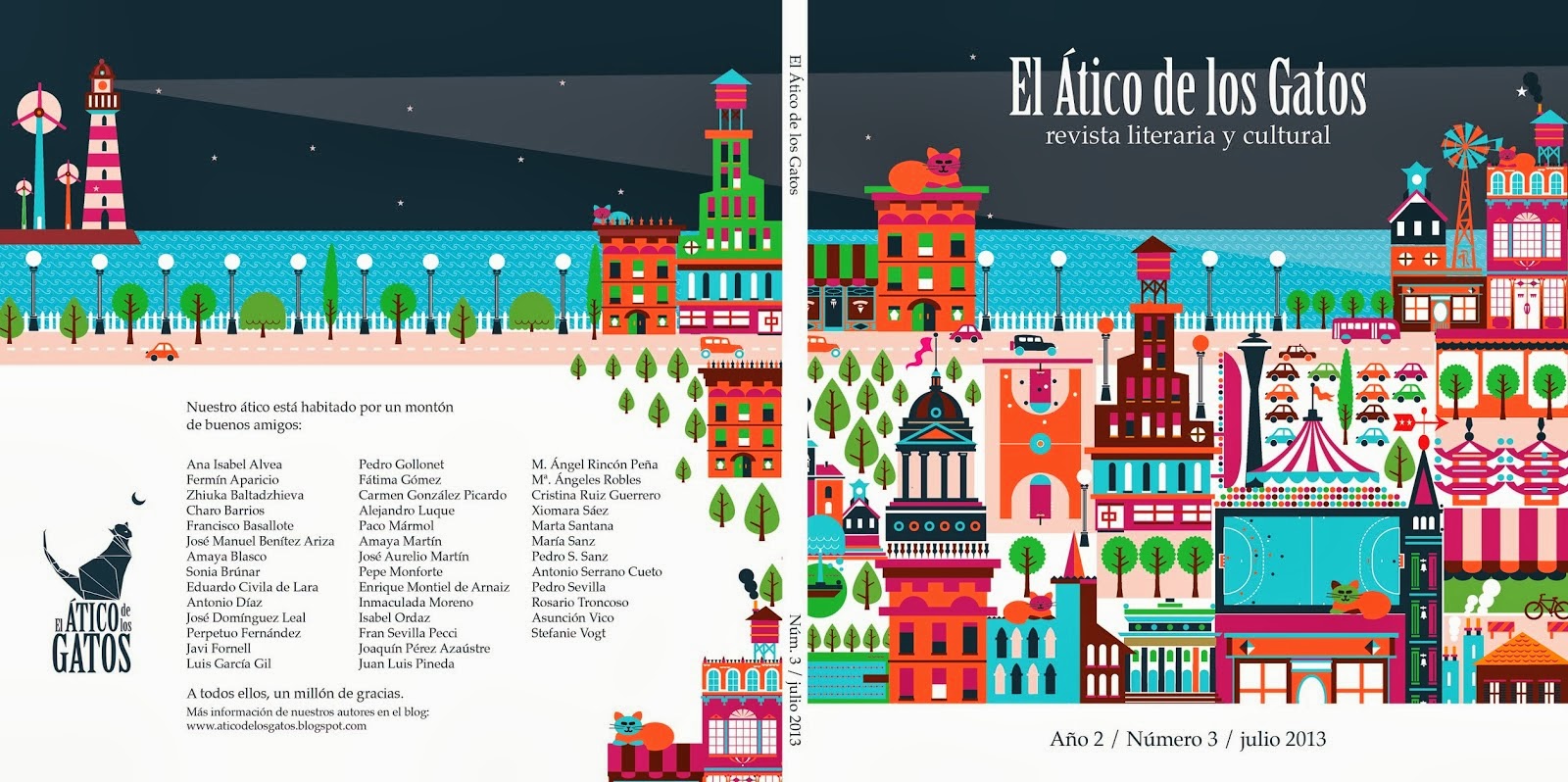"La Iglesia es lo único que salva al hombre de la degradante servidumbre de ser hijo de su tiempo". G.K. Chesterton.
Hace un siglo que los relatos detectivescos protagonizados por el padre Brown -trasunto del padre O'Connor, sacerdote católico amigo de Chesterton, que lo recibió en el seno de la Iglesia Católica en 1922- empezaron a verse publicados, primero en revistas entre 1911 y 1935, y luego reunidos en cinco libros. Joseph Pearce resume magistralmente el alcance de la influencia ejercida por Chesterton: "[...] Fue éste, antes que cualquier escritor, quien en la primera década del nuevo siglo se midió con el laicismo, plantando cara a "herejes" como Shaw, o como Wells, con una amable jovialidad que "se pegaba". El cristianismo de Chesterton era contagioso y, gracias a sus penetrantes paradojas y a su quijotesco entusiasmo, muchos comenzaron a descubrir el atractivo de la ortodoxia" (cf. Id, Escritores conversos, Ed. Palabra, 2006, p. 79). Efectivamente, obras como Herejes (1905) y Ortodoxia (1908) son hitos liminares de toda una carrera literaria y apologética. El padre O'Connor (al que se menciona expresamente en la dedicatoria del volumen El secreto del padre Brown) era ya amigo de Chesterton desde principios de siglo, y fue el único cura al que aceptó la mujer del escritor, Frances, reacia a su conversión, para que guiara a su marido en el camino de la fe católica. El escritor inglés, influenciado por el tomismo, consideraba que la razón es necesaria para profundizar en la fe, frente al maniqueísmo intelectual moderno. De tal suerte, crea a un personaje, el padre Brown, de apariencia insulsa, pequeño, rechoncho, de cabeza redonda y ojos grises, e inseparable de su raída sotana y paraguas, dotado de una mente analítica, que rechaza el dilema entre razón y fe -identificada como superstición- que le plantean a menudo sus interlocutores literarios, y que lleva, paradójicamente, a éstos a aceptar explicaciones paranormales para los sucesos investigados, que el curita desmonta de un modo racional ("cuando se deja de creer en Dios se pasa a creer en cualquier cosa" -viene a afirmar el protagonista de la saga), ayudado por un profundo conocimiento de la psique humana nacido de sus horas de confesionario. El carácter apologético no está, pues, nunca ausente de estos relatos, aunque esté más o menos logrado en su equilibrio con la trama detectivesca y literaria. Dos extremos opuestos en el primer volumen, El candor del padre Brown, pueden encontrarse en los relatos El jardín secreto y El martillo de Dios, uno de los cuentos más logrados de todo el corpus. Esa voluntad apologética resuena a veces en un eco forzado y harto voluntarioso (Pearce recoge una opinión de T.S. Eliot sobre nuestro autor: "Chesterton es como un taxista que, en medio de una noche fría, se palmotea a sí mismo para entrar en calor" [cf. Ib. p. 454]) y pesa demasiado en cuentos como aquél, y otros como El ojo de Apolo, en detrimento de la trama literaria, en un volumen que se abre con la fulgurante La cruz azul, de carácter programático y que recuerda el rigor pesadillesco de algunos relatos de Stevenson. En el segundo libro, La sagacidad del padre Brown, Chesterton profundiza en su interés por la falsas apariencias, el ilusionismo y el juego de espejos, que engaña a todos los racionales personajes, salvo al padre Brown. Por el contrario, el tercer libro, La incredulidad del padre Brown, pone en primer plano el carácter supersticioso y falsamente mágico que rodea a ciertos crímenes, cristalizado en sus instrumentos (La flecha del cielo, La maldición de la cruz de oro, El puñal alado...). Creo que Chesterton alcanza la cima de su arte en un relato como El oráculo del perro, en el que el padre Brown resuelve un asesinato sin salir de su salón, gracias sólo a las informaciones de un testigo, obsesionado por resaltar el extraño papel premonitorio jugado por la actitud de un perro en el crimen: "El primer efecto de no creer en Dios es que uno pierde el sentido común y no ve las cosas como son en realidad. Cualquier cosa de la que alguien diga que tiene interés se extiende indefinidamente como una perspectiva en una pesadilla. Y un perro es un augurio [...] y todo porque teméis cuatro palabras: "Él se hizo Hombre" (p. 573)".
Cf. G.K. Chesterton, Los relatos del padre Brown, ed. Acantilado, 2009. La edición de Acantilado, tiene el mérito doble de contar con una nueva traducción de todos los relatos a cargo de M. Temprano García, y con la inclusión de tres relatos descubiertos en 1947, 1981 y 1991.
.

















.jpg)