A Pepa Serante
Recientemente supe de la muerte de Pepa, una vieja vecina de mi barrio. Vivía en una residencia en un pueblo de la provincia desde la muerte de su marido, Eduardo. Los dos formaban un matrimonio sin hijos en la casa de vecinos del barrio de Santa María donde nací y crecí. Era una mujer dicharachera (y un poco cotilla, que las dos cosas suelen ir aparejadas), y de muy buen corazón. Se llevaba muy bien con mi madre, a la que enseñó a cocinar muchas cosas en sus primeros años de casada. A Eduardo siempre lo conocí con su pelo blanco de jubilado de Tabacalera, cuando aún era posible escuchar la sirena de las dos de fin de trabajo en la fábrica de tabacos, ahora Palacio de Congresos. Pepa era, en fin, una de esas personas tan comunes, en su aspecto y su vida, que parecen condenadas a un total olvido; ella, no obstante, está muy ligada a uno de mis recuerdos infantiles: ella tuvo una televisión en color, mucho antes de que mi padre pudiera permitirse deshacerse de la nuestra longeva en blanco y negro (JM Benítez Ariza cuenta en su Vida nueva que su padre hacía chapuces para complementar su sueldo y que estuvo hospitalizado por un accidente; al mío le ocurrió algo parecido, pues se puso con un amigo a instalar antenas de televisión, y acabó en el hospital de una mala caída; de peripecias como ésta salía el dinero para las letras de electrodomésticos que el precario salario de mi padre no podía cubrir). Era la lejana época de la televisión de dos canales, y yo era un niño de 12 años cuando empezaron a emitir una entonces del todo novedosa serie de dibujos animados japonesa (ahora se diría anime), llamada Mazinger Z. Pepa me invitó a verla en su casa en color, y allí estaba yo todos los días que la emitían, sentado muy serio en su sofá de skay con cuaderno y lápiz, pues me gustaba dibujar a los personajes de la serie. Sobre todo a Mazinger y a sus robots enemigos, enumerados al principio de cada capítulo como si fuera un catálogo homérico de héroes.
Tendemos a ver la infancia como un período alegre y risueño, lleno de la magia de lo casi intemporal, pero puede también estar marcada por una seriedad obsesiva, la necesidad de crear un mundo propio, como protección, quizás, contra el real que no se domina, y produce complejos. Me resulta extraño ahora mirarme en ese niño armado de rotuladores baratos delante de un televisor ajeno, refugiado en un mundo de papel y de héroes huidizos a su trazo ostinado. Afición que me aislaba aún más de los mastuerzos de mis coetáneos, no sin un poso de tristeza y hastío.



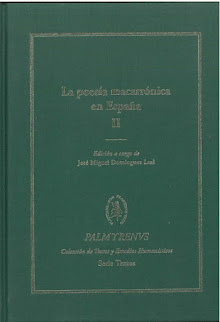
















.jpg)








.jpg)









-Herzog-August-Bibliothek-Wulfenb%C3%BCttel.jpg)








2 comentarios:
Hermoso recuerdo. Toda la humanidad está condenada al olvido. Nuestra sed de justicia, redimiendo del olvido a la gente corriente que hemos conocido, y que procuramos colmar de manera tan precaria, con la memoria (también sometida al tiempo) es un argumento fuerte para esperar la salvación eterna.
Un abrazo, y mis mejores deseos para este año nuevo.
Muchas gracias, Joaquín. Hacer presentes a los ya idos con el recuerdo o la oración es quizás una manera de hacer tangible nuestra esperanza.
Mis mejores deseos también para el año que empieza.
Publicar un comentario