En el verano de 2007 estuve con mi compañera en Francia una quincena. Estuvimos en Paris, y luego recorriendo Bretaña. Ella quería visitar Brest, que le sonaba de su hermanamiento con Cádiz. Ciertamente, encontré algunas semejanzas entre las dos ciudades, aunque no en aspectos positivos. En la oficina de turismo decidimos visitar la isla de Ouessant, el territorio de Francia habitado situado más hacia el oeste, a 20 kms. de la costa bretona, que tiene una superficie de 8 kms. de ancho por 4 de largo. Cogimos un ferry, y aquella isla fue una verdadera revelación para mí. Verdaderamente, no estaba preparado para lo que iba a encontrar allí: un paisaje agreste y primigenio, como recién salido del alba de los tiempos, una isla sin árboles (pues es batida por fuertes vientos), puntuada por rocas que parecen plegadas sobre sí mismas, en torno a las cuales pasta un ganado disperso de carneros negros que vaga libremente.
Esta simplicidad sobrecogedora no se veía alterada por los faros y otras edificaciones humanas que jalonaban las riberas de la isla como testimonio de un testarudo afán por sobrevivir.
Los habitantes de la isla, que en la actualidad son un millar escaso, son famosos por su proverbial generosidad y valor en el rescate de náufragos. Hasta tal punto, que gran parte de la madera que se usaba en la isla era la que provenía de los naufragios. (Ouessant guarda la entrada del Canal de la Mancha, y el tráfico naval, así como las tempestades, son continuos en sus contornos). Los hombres se han consagrado tradicionalmente a la navegación (la pesca no es posible, pues la isla carece de puertos naturales), y las mujeres se han dedicado a la agricultura y a la crianza de ganado. Ouessant ha sido llamada por ello "la isla de las mujeres".
En la costa me llamaron la atención unas improvisadas e inestables pilas de piedra, que deben haberse extendido por efecto imitación, imagino, y que se me antojaron símbolo del quehacer humano, siempre sobrepujando con la naturaleza, usando lo que ella nos ofrece, y construyendo quimeras inestables que no resisten al tiempo, pero que, al mismo tiempo, son testimonio de nuestra grandeza y dignidad como seres que aspiran siempre a superarse y trascenderse a sí mismos.
Una de esas fotos es la que sirve de fondo al encabezamiento de esta bitácora. Otra cosa que me impresionó sobremanera fue el pueblo y su pequeño cementerio, situado en su mismo centro, y marcado por la tradición de la proëlla, o enterramiento vicario de los fallecidos en el mar. Esta armonía de vida y muerte, este sobreponerse, entre tanta trágica y áspera belleza, a lo inevitable de la existencia, estaba quizás resaltado por la naturaleza insular del entorno, que puede facilitar que el hombre se mire a sí mismo en busca de lo que hay en él de sobrehumano. La mayor parte de las casas más antiguas están pintadas de azul y blanco, colores de María, o de verde, color de la esperanza.
Fue el recuerdo de este prodigioso lugar lo que, meses después, me llevó a volver a escribir poemas, después de varios años de silencio. Éste es el poema en cuestión.
CEMENTERIO DE OUESSANT
En la colina de un pueblo insular, encajado en su centro,
y abarrotado de cruces y pétalos, el cementerio
se halla. La iglesia de rompeolas le sirve, y remansa
en una calle contigua, plácida de cafecitos
y tiendas diversas. Discretamente lo orillan turistas,
al color local distraídamente rendidos.
Un monumento a los caídos del pueblo les pide
a los visitantes de chanclas y gorra que se descubran.
Contigüidad de ciudades, vivos y muertos a mano.
Bajo las tumbas floridas yacen familias enteras,
juntas comparten destino, y bajo los ramos aguardan.
Campo de surcos el cementerio, semillas inciertas,
vida tuvieron y vida tendrán acaso futura.
Muerte y vida son vasos comunicantes, eternos.
Los que pisan la tierra toman el aperitivo
cerca de los difuntos, sin prisa. Los subterráneos
yacen ajenos a flores y cintas que los recuerdan.






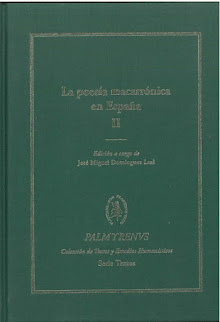













































6 comentarios:
Qué bonito Bretaña y qué curioso lo que cuentas. Qué bien que fueran rescatadores de naufragos y no raqueros. Y los cementerios... ¿le pueden gustar a uno o es muy siniestro? Me gusta mucho el poema y el tema, JM, qué gusto poder viajar. Pero con sol y no ese cielo nublado bretón que se instala a veces (claro que vosotros ya tenéis sol el resto del año)
Resuelto pues el "misterio" de la foto de tu blog, yo pensé que era Finisterre o por ahí, la etapa última que prolonga el Camino de Santiago después de visitar al apostol (que a veces algunos hacen..., el Camino está lleno de piedras como las que tu muestras, las ponen los peregrinos en algunos tramos, unas encima de otras...)
Un abrazo.
Aurora
Muchas gracias por tu comentario, Aurora. Yo tampoco veo porqué no puedan gustar los cementerios. Éste me pareció particularmente hermoso.
Ignoraba lo de las piedras del Camino de Santiago. Esa es una de mis asignaturas pendientes.
Un fortísimo abrazo.
Unas fotos preciosas, dan ganas de visitar el lugar.
El poema, muy bueno.
Saludos.
Muchas gracias, Felisa. Un abrazo.
Qué lugar más maravilloso, acorde con sus gentes.
Tomo nota, viajero.
Muchas gracias, Alejandro. Espero que te guste como a mí si vas alguna vez.
Un abrazo.
Publicar un comentario