Montaigne dedica los capítulos XIX y XX del primer libro de sus Essais a la muerte. En ellos se hace eco de la sabiduría antigua, sin apenas referencias al cristianismo, sobre todo de algunos postulados de corte estoico y epicureo; así, afirma que un hombre no puede llamarse feliz hasta que no ha llegado su último dia, y de que el pensamiento constante de la muerte hace perder el miedo a ésta y alcanzar la libertad. La novedad, como siempre, en Montaigne, que lo acerca a la modernidad, es que se coloca a él mismo como individuo en el centro de la discusión, junto a otros ejemplos sacados de la Antigüedad mezclados a otros coetáneos, lo que podria parecer, por otra parte, muy medieval en su acronicidad ejemplarizante. Montaigne refiere su propio método de entrenamiento constante en el pensamiento y visualización de la propia muerte, como si de un seguidor del código tradicional del Bushido se tratase, y del creciente y reconfortante sentimiento de desapego que en él se acrece. Este estado es ajeno al deseo de penitencia religioso, y hace postular al pensador la necesidad de la inmersión en la cotidianeidad, pero sin el apego que sólo puede degenerar en angustia. Por otra parte, y en consonancia con lo expresado, afirma que la mejor manera de comprobar la coherencia de la vida de un ser humano es observar su manera de morir, y que sería una labor literariamente meritoria el repertoriar las muertes de las personas.
Es curioso que este proyecto de consignación de muertes ejemplares sea tan insólito, y, desde luego, tan extraño a nuestro mundo actual, en el que la muerte resulta aún más embarazosa e incomprensible que en tiempos de Montaigne, cuando aún se ponía en práctica las prescripciones de Licurgo de que los cementerios estuvieran cerca de los ciudadanos, para que no se olvidaran de esta realidad inevitable.
El pensar cada día en la muerte, imaginarla, y cifrar cada día como trasunto de la existencia completa, como propone el pensador francés, produce sentimientos encontrados en la persona reflexiva; resulta un alivio, por una lado, despertarse cada mañana dando gracias por el nuevo día (si hay Alguien cualificado que lo oiga), y cerrar los ojos cada noche imaginándose muerto, y recordando lo bueno y placentero que se haya hecho durante la jornada; por otro lado, se siente la sospecha de que uno se mete en un círculo de autosatisfacción por esa euforia de observador desapegado en cuanto desesperado de la ilusión de la falsa inmortalidad que arrastra a sus congéneres a vivir sus vidas en la ceguera de la soberbia y de la hipersensibilidad al fracaso y a la frustración.
El dolor recurrente y desconcertante en las articulaciones, el rostro de mi madre, son vislumbres de la vejez, antesala cierta de la muerte; la vejez, que nuestro mundo pretotalitario relega frente a la exaltación de una juventud indefinida, y sus falsas virtudes, incompatibles con la certeza de la muerte. Muerte y dolor. Quizás éste nos asusta más, y esperamos de la vida y del Estado la anestesia permanente. Recuerdo que C. S. Lewis, para resolver la ecuación del sentido del dolor, decía que Dios tal vez no queria que fuéramos felices sino conscientes. Sin embargo, la consciencia no supone necesariamente un alivio, y el conocimiento deviene, a menudo, en desesperación.
Imagen: Museo del Louvre (París)



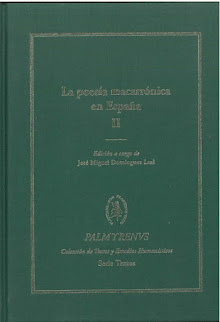

























.jpg)



















No hay comentarios:
Publicar un comentario